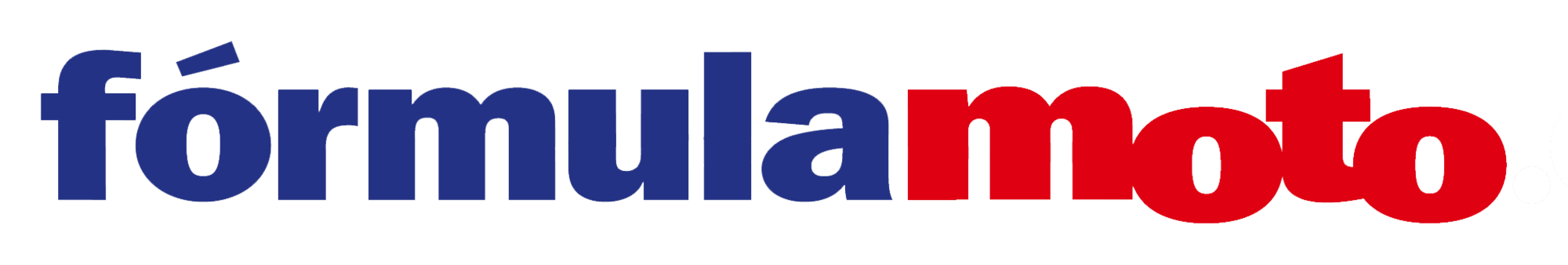El 12 de noviembre de 1967, el recién inaugurado Circuito del Jarama comenzaba a inundarse con bramidos de monoplazas de F2 y F1 mezclados en su parrilla. Se trataba de una carrera no puntuable para ningún campeonato, aunque muy importante para la pista madrileña: de ella dependía que el trazado recibiese el marchamo de aptitud para celebrar estas pruebas.
Recuerdo el cosquilleo en las tripas al acercarme a aquellas máquinas que calentaban motores en el paddock del circuito. Y el suave empujón de mi padre, animándome a pedir el autógrafo de mis héroes, Jim Clark y Graham Hill, los pilotos de Lotus, que firmaron mi primer pase de prensa, un pequeño banderín de tela que aún guardo entre mis tesoros.
Desde aquél momento mi vida no ha dejado de girar en torno al Motor, el automóvil, la motocicleta… hasta los camiones, envenenado por esa pasión casi genética, inspirado por la actividad frenética de aquél que siempre me ayudó a orientar mis pasos con su peculiar estilo –poniendo ante mí desafíos que me sirvieron para crecer– intentando siempre desarrollar mi propio estilo. Nunca se me ocurrió siquiera intentar emular el de Enrique Hernández-Luike. Eso sí hubiera sido una misión imposible.

Su espíritu de lucha, sus reflejos como empresario, su generosidad… me sirvieron de ejemplo. Con él aprendí –todos aprendimos– que no hay nada imposible, que con tesón, ilusión y esfuerzo pueden lograrse hazañas increíbles. Incluso reinventarse, si es necesario.
Nunca se rindió. Ni siquiera cuando el aire empezaba a faltar en sus pulmones. En ese momento sintió la necesidad de escribir. Pidió lápiz y papel y anotó: “Hola, lápiz!”. Su última poesía sólo tenía dos palabras.
Y de pronto volvieron a mi memoria los rugidos del Jarama, aquellas primeras emociones. Y se me ocurrió que sería bonito llenar de nuevo esa pista ya mítica con todos tus seguidores, discípulos y amigos y dedicarte un último adiós: Que el rugido de mil motores rompa el silencio que has dejado.
Carlos Hernández